
Entomología médica
05/04/2025Por Franck Canorel
Si bien la coexistencia de los humanos con artrópodos chupadores de sangre es antigua y está bien documentada en la paleopatología, el vínculo causal entre los insectos y las enfermedades es relativamente reciente en la historia de la medicina. En resumen, nos proponemos revisar la evolución de las ideas que, sumada a las innovaciones técnicas, dieron origen a una disciplina poco conocida: la entomología médica. A continuación abordaremos (en líneas generales) el control de vectores. Finalmente, un último párrafo estará dedicado al enfoque holístico de Una Salud.
De plagas a vectores
En el Antiguo Testamento, las plagas que cayeron sobre Egipto se llaman plagas, término polisémico que engloba la noción de injuria (la palabra «herida», del latín plaga , dará lugar en inglés a «plague», es decir la peste). La tercera (una invasión de mosquitos) es seguida por el ataque de «moscas venenosas», es decir tábanos, que sangran a los egipcios. Tantos castigos cuyo origen divino no puede dudarse.
No fue hasta la Antigüedad que las explicaciones mágico-religiosas fueron rivalizadas por nuevas ideas. Así, el médico y filósofo griego Hipócrates consideraba que las fiebres tercianas o cuartanas, cuyos síntomas corresponden a los de la malaria (del latín palus , pantano), tienen su origen en aguas estancadas. Aunque esto representa una ruptura epistemológica (pasamos de las creencias a la observación y del Cielo a la Tierra), los intelectuales de esta época permanecen sin embargo en silencio sobre el papel desempeñado por los mosquitos anofeles en las epidemias de malaria que azotaron la región mediterránea.
La Edad Media es parte de esta continuidad. De acuerdo con la teoría de los humores y el dogma aristotélico de la generación espontánea, los ectoparásitos (piojos, pulgas y otros chinches se confunden en gran medida) se originan a partir de un exceso de humedad corporal, o incluso de comida demasiado rica, que se estanca en las vísceras y conduce a la putrefacción (1).
A nadie, por ejemplo, se le ocurre relacionar las pulgas con la peste (del latín pestis , «azote») que, entre 1347 y 1352, provocó la muerte de entre el 30 y el 60% de la población europea.
En cuanto a los insectos que dañan los cultivos, están excomulgados (con resultados, digamos, cuestionables) (2).
Despreciables y una fuente de molestias, estos animálculos no recibirían ninguna atención científica adecuada hasta finales del siglo XVI . Además, observarlos requiere tener las herramientas adecuadas. Sin embargo, sin un microscopio, no es posible describir con precisión su anatomía, particularmente sus piezas bucales . Si bien todo el mundo sabe que los mosquitos se atiborran de sangre, no se sabe que sus comidas van acompañadas de una inyección de saliva.
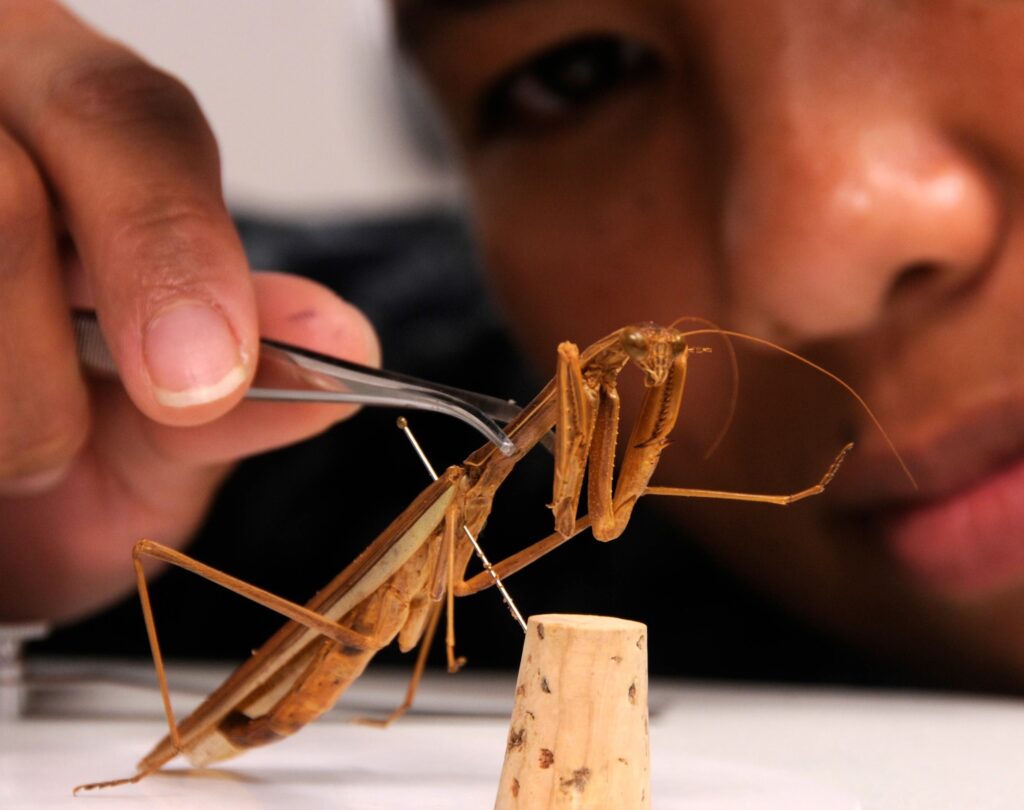
En el siglo XVII , la malaria se propagó por toda Europa: tanto la gente común como los gobernantes se vieron afectados (Richelieu en 1628, Luis XIV en 1658, etc.).
Al carecer de cualquier signo patognomónico, la enfermedad escapa a una clasificación estricta por parte de los expertos en la materia. En Italia se llama malaria , mientras que al otro lado de los Alpes se le llama fiebre intermitente, fiebre palúdica, impaludismo y, finalmente, desde 1881, paludismo. Como escribe Sabine Barles: «Esta terminología no es neutral: la malaria se refiere al aire, la malaria al suelo.» (3)
En los albores del siglo XX , seguimos pagando un alto precio por ello. Es una inevitabilidad, un mal que no se puede evitar.
Sin embargo –pero la Historia es una gran traviesa–, un joven investigador austríaco afincado en Estrasburgo, Othmar Zeidler (Viena 1850 – Mauer 1911), consiguió en 1874 sintetizar una molécula que se convertiría en un hito: el diclorodifeniltricloroetano o DDT. Por desgracia, no ve la utilidad de ello y su obra pasa desapercibida.
Tres años más tarde, Patrick Manson (Old Meldrum 1844 – Londres 1922), un médico inglés establecido cerca de Cantón (China), planteó la hipótesis de que la transmisión a los humanos de un nematodo, la filaria de Bancroft ( Wuchereria bancrofti ), se debía a los mosquitos ( figura 1 ).
En un momento en que Europa colonizaba África para explotar sus riquezas (la Conferencia de Berlín, que decidió la división del continente, se celebró del 15 de noviembre de 1884 al 26 de febrero de 1885), la lucha contra los agentes infecciosos estaba plagada de riesgos económicos.
Manson regresa a Europa. A pesar de sus brillantes intuiciones, se equivoca sobre la etiología de la malaria. Él cree que las personas se enferman al ingerir agua contaminada por mosquitos.
A su encuentro acude un colega calificado de impetuoso, Ronald Ross (Almora 1857 – Londres 1932). Da poco crédito a su hipótesis. ¡Y tiene razón!
Estableció más allá de toda discusión posible que el parásito Plasmodium falciparum se almacena en las glándulas salivales del mosquito y se libera cuando el huésped pica, firmando así el acta de nacimiento de la entomología médica el 20 de agosto de 1897.
Basándose en los trabajos de Théophile Lotz sobre la contagiosidad (la tasa de infección q, posteriormente denominada R 0 ), publicó en 1911 La prevención de la malaria , donde sentó las bases para un modelo matemático de las epidemias de malaria. Considerando que existe un umbral de densidad de mosquitos por debajo del cual la malaria no puede propagarse, deduce que si reducimos la población mejoraremos mucho la salud pública.

Queda por encontrar una forma eficaz de lograr este objetivo.
Pero la rueda gira. Encargado por la empresa suiza Geigy para desarrollar un producto capaz de erradicar las polillas, el químico Paul Hermann Müller (Olten 1899 – Basilea 1965) demostró en 1939 las propiedades insecticidas de la molécula descubierta por Zeidle. Pronto se presentaron patentes ad hoc y el uso del DDT se generalizó ( figura 2 ). Erik Orsenna señala en Geopolítica del Mosquito : «(…) En todas partes los resultados son mágicos. Un ejemplo: Sri Lanka. El número de enfermos se acercaba a los tres millones, con siete mil trescientas muertes al año. Tras tratar todos los focos larvarios y un gran número de viviendas, esta cifra se reduce a… diecisiete casos y ninguna muerte.» (4)
Las cosas habrían podido resultar así si una bióloga estadounidense, Rachel Louise Carson (Springdale 1907 – Silver Spring 1964), no se hubiera convertido en la primera denunciante al denunciar los efectos nocivos (cancerígenos y tóxicos para la reproducción) del DDT en un panfleto que sigue siendo famoso: Primavera silenciosa .
El trabajo tuvo tal impacto que el uso del DDT se prohibió gradualmente a partir de 1970, siendo Noruega y Suecia los dos primeros países en seguir ese camino.
Beneficioso para el medio ambiente, este progreso tendrá como contrapartida un aumento de la densidad de mosquitos y la malaria volverá a ser endémica en los países tropicales.
Vectores y enfermedades transmitidas por vectores
Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró no menos de 409.000 muertes por malaria en 2019, los mosquitos Anopheles están lejos de ser los únicos artrópodos que plantean problemas de salud pública. Entre los insectos, podemos citar los flebótomos ( figura 3 ), las chinches asesinas ( figura 4 ), las moscas ( figura 5 ) y entre los ácaros, las garrapatas ( figura 8).
Entre los primeros, aquellos con competencia vectorial, es decir capaces de transmitir un agente infeccioso de un vertebrado a otro, pertenecen principalmente al orden Diptera, ya sean Brachycera (antenas cortas) o Nematocera (antenas largas) (5).
Algunas son solenófagas (se alimentan de sangre de los capilares) mientras que otras son telmófagas (laceran la dermis y se alimentan creando un microhematoma).
Disipemos de inmediato un concepto erróneo: los insectos chupadores de sangre no son simples jeringas que extraen sangre e inyectan un agente infeccioso en su huésped. Al contrario, constituyen un ambiente propicio para su multiplicación, incluso para su desarrollo (es lo que llamamos incubación extrínseca). Este último también puede ser muy complejo, como en el caso del llamado ciclo esporogónico de los agentes de la malaria.
Durante la ingesta de sangre (llamada ingurgitación), el agente infeccioso ingresa al cuerpo del insecto hematófago a través de las piezas bucales , pasa por la faringe, el esófago y el buche, cruza el proventrículo y la válvula estomodeal antes de llegar al intestino medio o mesenterón.
A este nivel se encuentra una membrana llamada peritrófica , que François Rodhain, antiguo jefe de laboratorio del Instituto Pasteur, describe así: «una membrana quitinizada que, en el interior del lumen digestivo (…) rodea la sangre ingerida, que por tanto no entra en contacto directo con las células del epitelio intestinal.» (6)
Debemos distinguir dos tipos de membranas peritróficas: las llamadas secretoras y las llamadas de delaminación.
Las primeras son «secretadas por células intestinales particulares del proventrículo (…) y constituyen un tubo que se extiende, en el interior de la luz digestiva, desde el proventrículo hasta el intestino posterior; su formación es continua». La membrana secretora peritrófica proporciona a los patógenos la oportunidad de escapar del arrastre y la evacuación del contenido intestinal hacia el recto. Por ejemplo, encontramos (…) este tipo de membrana en las moscas tsé-tsé, en los estomófobos (figura 5), en la mosca doméstica y en muchos otros ciclorrafos (así como en todas las larvas de dípteros). »
Las demás membranas peritróficas se forman «inmediatamente después de cada ingesta de sangre, a partir de las propias células epiteliales» , constituyendo en pocas horas «un saco cerrado que rodea la sangre ingerida, dentro del estómago (…) Dichas membranas se encuentran en todos los dípteros nematoceros adultos (y, por lo tanto, en los culícidos), en los tábanidos y, en general, en todos los braquíceros ortorráficos. Se considera que constituyen un obstáculo para la evolución de los parásitos ingeridos, ya que muchos quedan atrapados en ellas».

Un insecto infectado con un microorganismo no será inmediatamente infeccioso. El tiempo transcurrido entre la ingestión del patógeno y la transmisión a un nuevo huésped se denomina período de incubación extrínseca (PEI). Mohamed Gharbi, veterinario y doctor en ciencias biológicas del Instituto Politécnico de Toulouse, aclaró: «Este período varía en función, en primer lugar, del agente patógeno (…) y, en segundo lugar, del vector, pero también de las condiciones abióticas, en particular la temperatura (recordemos que los vectores son seres vivos poiquilotermos. Por ejemplo, es de 19 días para Leishmania infantum (el agente etiológico de la leishmaniasis) en el vector Phlebotomus) ». (7)
Por último, cabe destacar que los modelos matemáticos, el más conocido de los cuales es el SIR (Susceptible-Infectado-Recuperado), permiten visualizar la dinámica de las epidemias de forma simplificada.
Entre estas últimas, las garrapatas Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) son ni más ni menos que los principales agentes de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores en el mundo. Como tales, son objeto de mucha investigación, tanto en Europa como en Estados Unidos.
En cuanto a los patógenos transmitidos por estos artrópodos, son desgraciadamente muy numerosos. Un ejemplo: se han identificado no menos de un centenar de arbovirus (del inglés «arthropod-born-virus» ) como peligrosos para el ser humano, pertenecientes principalmente a los géneros Alphavirus, Flavivirus y Phlebovirus. A esta lista hay que añadir también las bacterias (borrelias, rickettsias, etc.), los protozoos y los gusanos.
Control de vectores
En ausencia de una vacuna, el control de vectores (CCV) es el único medio de prevención contra la mayoría de los patógenos transmitidos por artrópodos.
Su objetivo principal es prevenir la transmisión de este agente a las poblaciones humanas (o animales) reduciendo la densidad o la longevidad de los vectores (y por tanto su infectividad).
Para reducir la densidad del vector es necesario recurrir al control antilarval (es en esta fase cuando los insectos, por no hablar sólo de ellos, son los más vulnerables):
- Mediante la eliminación o modificación de las zonas de desove (relleno de depósitos de agua, deforestación, instalación de una presa con válvula, etc.) (8)
- Mediante la aplicación de larvicidas, ya sean biológicos (por ejemplo la bacteria entomotóxica Bacillus thuringiensis israelensis H14 o Bti), o químicos
- Al introducir depredadores en los sitios de anidación (peces, tortugas, etc.)
- Haciéndolos inaccesibles
Por supuesto, no podemos hablar de LAV sin abordar la cuestión de los pesticidas (invitamos a los lectores que quieran profundizar en el tema a consultar el excelente –aunque antiguo– trabajo de Josette Fournier sobre el tema (9)).

El abandono progresivo del DDT ha alentado a laboratorios de todo el mundo a desarrollar productos sustitutos.
Sus dianas pueden ser la conducción axonal (es el caso de los organoclorados y piretroides), los receptores GABA, los canales de membrana neuronal activados por el ácido gamma-aminobutírico (es el caso de los fenilpirazoles) o incluso la transmisión sináptica por inhibición de la acetilcolinesterasa (es el caso de los carbamatos, neonicotinoides y compuestos organofosforados).
Delicados, su utilización debe ser siempre razonada: ¿qué pasa con los problemas de persistencia en el medio ambiente (agua, suelo)? ¿Y qué pasa con su espectro de actividad (atención a la biodiversidad)? Finalmente, ¿qué pasa con su toxicidad para los humanos?
Además de la pulverización (que es costosa de implementar y a veces está prohibida), es una práctica común en muchos países del África subsahariana atraer a las moscas tsé-tsé (vectoras de la enfermedad del sueño en los humanos y de la nagana en los animales) con una sábana azul real previamente recubierta de piretroide.
Para concluir estas pocas generalidades sobre los insecticidas, es importante tener en cuenta que los insectos chupadores de sangre no están completamente indefensos cuando se trata de lidiar con ellos: algunos de hecho pueden tolerar dosis de productos tóxicos que antes eran letales para la mayoría de los individuos de su especie.
Este fenómeno, denominado genéricamente como “ resistencia ”, puede ser de cuatro tipos:
- Resistencia por modificación del blanco de los insecticidas
- Resistencia conductual
- Resistencia por excreción
- Resistencia metabólica
Este último utiliza diferentes enzimas de desintoxicación: esterasas, oxidasas y glutatión sulfotransferasas.
Además, el uso sistemático del mismo insecticida puede dar lugar a la llamada presión selectiva: si el producto utilizado mata a la mayoría de los insectos, no tendrá efecto sobre aquellos que sean portadores de un gen que les permita sobrevivir. En otras palabras, existe un alto riesgo de promover la transmisión de este mismo gen a su descendencia (10).
Sin embargo, existen estrategias para manejar la resistencia a los insecticidas, entre ellas mantener áreas sin tratar, utilizar diferentes insecticidas alternativamente en el espacio (mosaico) o en el tiempo (rotación), utilizar insecticidas de baja residualidad o sinergistas para bloquear las enzimas de desintoxicación, etc.
Además de los insecticidas, existen otros medios de control de vectores, en particular contra los mosquitos. Se pueden mencionar dos técnicas autocidas: la del insecto estéril o SIT y la del insecto incompatible o SIT.
Desarrollada en Estados Unidos en la década de 1950 por dos entomólogos, Raymond C. Bushland y Edward G. Knipling, la SIT implica esterilizar insectos machos en un laboratorio utilizando radiación antes de liberarlos en la naturaleza. Aunque la técnica ha demostrado ser eficaz, en particular contra un díptero miiasógeno, el gusano barrenador ( Cochliomyia hominivorax , Coquerel 1858), no es infalible. Así, en Japón, las moscas hembra del melón ( Bactrocera cucurbitae , Coquerel 1899) ( Figura 6 ) han aprendido a reconocer a los machos estériles y se han alejado de ellos. Actualmente sólo existe un laboratorio en Europa, más concretamente en Bolonia (Italia), que domina esta técnica que requiere grandes cantidades de insectos para lanzar mediante drones.
La TII se basa en la incompatibilidad citoplasmática mediada por la bacteria endosimbiótica Wolbachia (las crías resultantes de un cruce entre un macho portador de ciertas cepas de Wolbachia y una hembra no portadora no son viables).
Otro método de control: el uso de entomoftorales, hongos entomopatógenos . Si los zigomicetos son los más numerosos se utilizan preferentemente los deuteromicetos.
Su modo de acción se divide en cuatro fases. En primer lugar, la adhesión del hongo al cuerpo del insecto se produce a través de conidios (esporas asexuales). Luego se produce la germinación por gemación o división de las hifas. Luego llega el momento de diferenciación de una espora germinada que produce un apresorio que ablandará la cutícula del huésped. Finalmente, el hongo invadirá el cuerpo del insecto y lo matará (11) ( figura 7).
Las especies Beauveria bassiana (causante de la enfermedad llamada «moscardina blanca») y Verticillium lecanii son conocidas por su eficacia contra la mosca blanca y los pulgones.
Por último, cabe destacar que se están realizando investigaciones para evaluar los resultados obtenidos con la introducción de depredadores contra las plagas. Hudson Onen, del departamento de entomología del Instituto de Investigación de Virus de Uganda, y otros investigadores han realizado una revisión muy interesante de los diferentes insectos (escarabajos buceadores, notonéctidos y odonatos) utilizados para combatir el Anopheles gambiae , un vector de la malaria muy temido en África (12).


